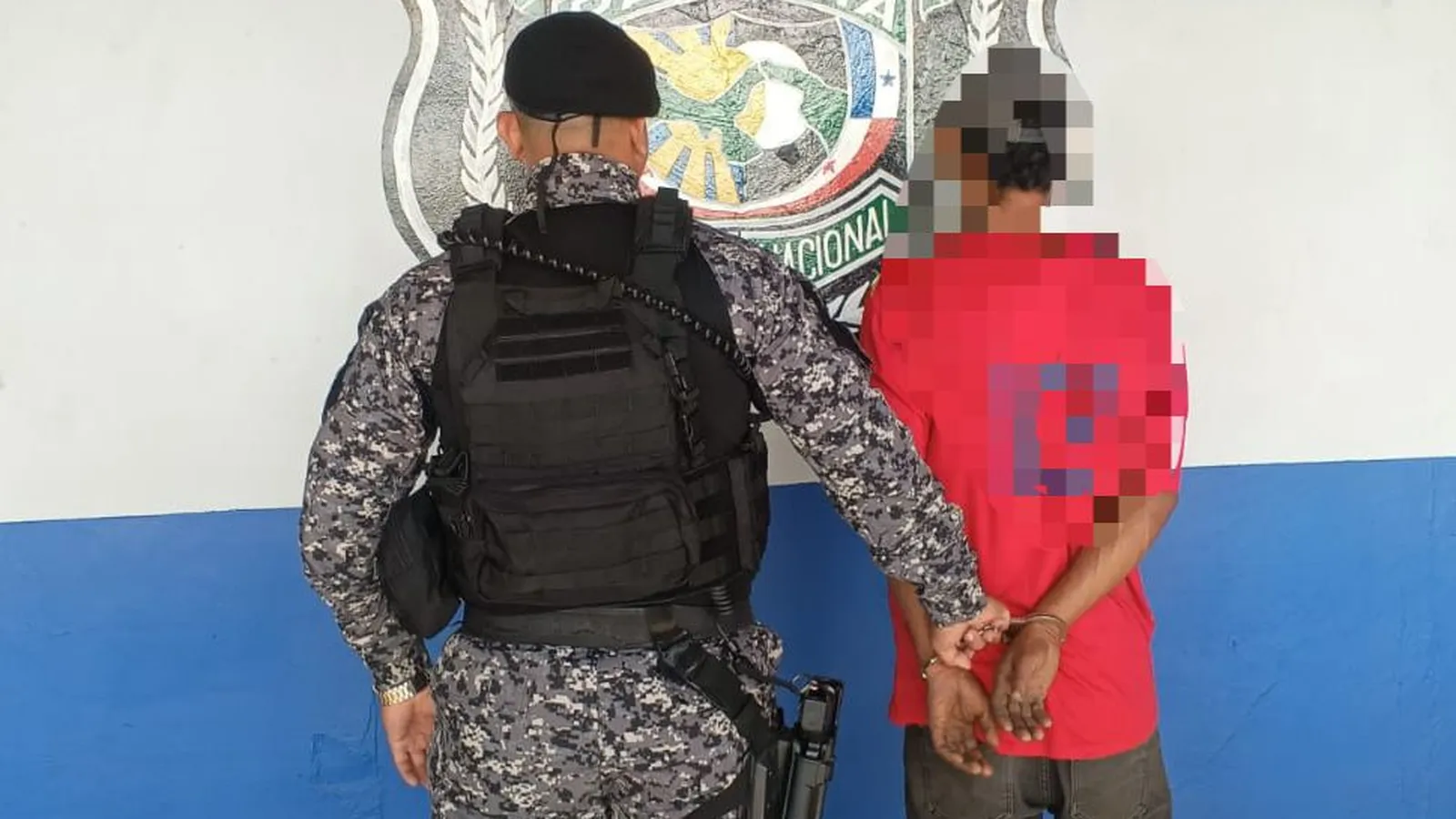Mientras Costa Rica presume de liderazgo ambiental, cientos de mujeres sostienen ese discurso desde la informalidad, el cansancio y la exclusión. Son recicladoras, trabajadoras invisibles que convierten el desecho ajeno en sustento propio y que extienden el rol histórico de cuidado —asignado a las mujeres— desde el hogar hasta el planeta.
En el corazón de San José, cuando las luces de los bares se apagan y la ciudad ensaya un silencio artificial, comienza la verdadera jornada de Ana Isabel. Mientras otros descansan, ella se prepara para trabajar. No es solo una recicladora: es una pieza clave —aunque invisible— del sistema de cuidado ambiental que sostiene a Costa Rica.
Desde 2018, tras un accidente laboral que la alejó de su empleo en un lavacar, Ana Isabel encontró en el reciclaje algo más que una forma de subsistencia. Encontró una manera de seguir adelante. Su rutina es exigente y solitaria. Los martes recorre su barrio recolectando aluminio y cables eléctricos; los viernes se traslada al Parque Morazán y a San Pedro, donde pasa la madrugada en vela, esperando el cierre de los bares para rescatar las latas que otros desechan. “Lo más difícil es irse a las ocho de la noche y pasar toda la noche en vela… Tengo que esperar a que los bares cierren para que ellos saquen la basura”, dice, con la serenidad de quien ha normalizado el cansancio como parte del oficio.
Cuidar la Tierra desde los márgenes como herencia feminizada
La historia de Ana Isabel se entrelaza con la de Fabiola, una mujer trans, de origen salvadoreño y recicladora independiente, su experiencia revela cómo múltiples formas de exclusión se superponen. Para ella, el reciclaje es también una forma de afirmación identitaria y política: un modo de reclamar dignidad en una sociedad que históricamente ha marginado a las personas trans del empleo formal.
Su vínculo con la Madre Tierra no es metafórico ni abstracto. Es una ética de cuidado que se expresa en acciones concretas y diarias, sostenidas por una espiritualidad que reconoce a todos los seres vivos como iguales en valor. Desde esa mirada, Fabiola cuestiona una lógica de consumo que prioriza la acumulación sobre la vida y denuncia una educación ambiental ausente, incapaz de formar ciudadanía responsable desde la infancia.
Fabiola, entiende el reciclaje como un acto de devoción hacia la Madre Tierra. Para ella, recolectar no es solo sobrevivir; es asumir una responsabilidad ética con las generaciones futuras. “Nosotros somos beneficiarios de este programa que se llama Madre Tierra, y desgraciadamente somos los únicos que le estamos pagando con una mala actitud”, reflexiona. Su crítica apunta a una sociedad de consumo que produce “chucherías” destinadas a convertirse rápidamente en contaminación.
Esta mirada no es extraña. María Elena Salgado, ingeniera ambiental, confirma que en los proyectos comunitarios y académicos el rostro del cuidado ambiental es, mayoritariamente, femenino. Más del 50 % de las personas que participan en iniciativas ambientales son mujeres, un fenómeno que, según Salgado, está profundamente vinculado a los roles históricos de cuidado asignados a ellas. “Las mujeres hemos querido ocupar más espacios, no solo quedarnos en el hogar cuidando a nuestros hijos, sino pensar también en el futuro de ellos y del entorno”, explica.
Sostenibilidad construida sobre cuerpos precarizados
Para Ana Isabel y Fabiola, el reciclaje no es una elección romántica ni una vocación ambiental celebrada en discursos oficiales: es la última puerta que queda abierta cuando el mercado laboral formal les cierra todas las demás. Ambas relatan intentos fallidos por acceder a otros trabajos y una exclusión persistente que las empuja a la informalidad.
Desde una perspectiva de derechos humanos, esta realidad evidencia una falla estructural del Estado para garantizar el derecho al trabajo digno. El reciclaje de base se convierte así en un mecanismo de subsistencia forzada, sostenido por personas que trabajan sin contratos, sin salario mínimo, sin seguridad social asociada a su labor y sin reconocimiento como prestadoras de un servicio ambiental esencial.
Sin embargo, este aporte esencial se sostiene sobre condiciones precarias. Ana Isabel recibe alrededor de 40.000 colones quincenales —aproximadamente 75 dólares—, un ingreso que apenas cubre servicios básicos como electricidad y teléfono, y deja escaso margen para la alimentación. Fabiola, en semanas difíciles, logra reunir apenas 5.000 colones. El valor de los materiales es irrisorio: 25 colones por kilo de cartón y 400 colones por kilo de aluminio. A esto se suma la ausencia casi total de respaldo institucional. “Yo lo hago sin guantes… No tengo ningún apoyo del Ministerio de Salud ni de la Municipalidad”, denuncia Fabiola.
Los riesgos son constantes y profundamente normalizados. El cuerpo de las recicladoras es el primer territorio donde se inscribe la desigualdad. Ana Isabel convive con asma agravada por la exposición a polvo y residuos, además del desgaste físico provocado por el desvelo permanente. Fabiola relata cortes, pinchazos y contacto directo con jeringas, vidrios quebrados y desechos contaminantes. Esta exposición no es accidental: es consecuencia directa de la ausencia de políticas de salud ocupacional para quienes trabajan en la recolección informal. La sostenibilidad ambiental, en este escenario, se construye sobre cuerpos feminizados y precarizados, configurando una forma de violencia estructural que vulnera el derecho a la salud y a condiciones laborales seguras.
A estos riesgos físicos se suma la violencia simbólica y territorial. En la calle, muchas recicladoras enfrentan hostilidad por parte de hombres que consideran estos espacios como propios. La presencia femenina —y en el caso de Fabiola, trans— desafía jerarquías informales y expone a conflictos, amenazas y discriminación cotidiana, reforzando la exclusión incluso dentro de la informalidad.
En contraste con la dureza de la recolección callejera, existen experiencias de mayor formalización. Solirsa, una empresa dedicada al reciclaje electrónico demuestra que otro modelo es posible. Allí, mujeres como Tania desafían estereotipos al manejar herramientas mecánicas, trabajar con materiales peligrosos como el mercurio y desenvolverse en entornos tradicionalmente masculinos. En esta empresa, la participación femenina atraviesa toda la cadena: desde la separación operativa hasta la comunicación y la logística. A diferencia de la calle, aquí existen jornadas definidas, protocolos de seguridad y programas de prevención de accidentes.
Para María Elena Salgado, el problema de fondo es estructural y regional. Centroamérica carece de una agenda ambiental robusta que incorpore de manera transversal la justicia social y de género. Reconocer el trabajo de las recicladoras no puede limitarse a discursos simbólicos: implica políticas públicas, presupuesto y marcos legales que las protejan. “No basta con contar toneladas de plástico”, advierte
Una lectura feminista permite entender el reciclaje de base como parte del entramado del trabajo de cuidado históricamente asignado a las mujeres, sostenido en la informalidad y sistemáticamente subvalorado. Ellas no solo cuidan hogares y familias; cuidan comunidades enteras y ecosistemas completos, muchas veces de manera gratuita o mal remunerada. El cuidado ambiental, como el doméstico, sigue siendo invisibilizado y subvalorado.
La especialista plantea la necesidad de revisar los indicadores con los que se evalúa el éxito ambiental, incorporando métricas como la productividad individual, la brecha salarial y la carga total de trabajo asumida. “Para las recicladoras, la jornada no termina en el centro de acopio; continúa en el hogar, asumiendo labores de cuidado que históricamente han sido gratuitas e invisibilizadas”, subraya.
El contraste con experiencias de formalización como Solirsa demuestra que el problema no es técnico, sino político. Cuando existen regulación, protocolos y voluntad institucional, el trabajo de reciclaje puede realizarse en condiciones dignas. Jornadas definidas, equipos de protección, capacitación y prevención de riesgos no son privilegios: son derechos laborales básicos.
La distancia entre la calle y la planta de reciclaje no es una brecha de capacidades, sino de decisiones. Ana Isabel y Fabiola podrían trabajar con seguridad si el Estado reconociera su labor como un servicio ambiental esencial y asumiera la responsabilidad de proteger a quienes sostienen, desde abajo, el modelo de sostenibilidad del país, analiza Salgado.
Construir un reciclaje que cuide a quienes cuidan
El debate sobre el futuro del reciclaje en Costa Rica pone en evidencia una tensión estructural: el modelo actual descansa en gran medida en el trabajo informal y precarizado de mujeres recicladoras, sin que existan mecanismos públicos suficientes para su reconocimiento e integración en condiciones dignas. Especialistas y organizaciones coinciden en que avanzar hacia un enfoque verdaderamente inclusivo implica pasar de la subsistencia individual a esquemas de mayor formalización y respaldo institucional.
En ese marco, experiencias internacionales —como las cooperativas de reciclaje gestionadas por mujeres en Argentina— son citadas como referentes posibles. Estas iniciativas incorporan centros de acopio municipales, esquemas colectivos de gestión y una infraestructura de cuidado que incluye espacios seguros, acceso a guarderías y jornadas compatibles con las responsabilidades familiares. Para María Elena Salgado, este tipo de medidas permiten reducir la carga desproporcionada que enfrentan las recicladoras y mejorar tanto las condiciones laborales como la eficiencia del sistema.
La experiencia de empresas como Solirsa refuerza este diagnóstico. Allí, las mujeres participan en procesos complejos de economía circular bajo esquemas formales, con capacitación técnica, protocolos de seguridad y reconocimiento laboral. Estos casos cuestionan la idea de una supuesta brecha de capacidades y desplazan el foco hacia las condiciones de acceso, formación y protección. La diferencia entre el reciclaje informal y el trabajo técnico especializado no responde a limitaciones individuales, sino a la disponibilidad —o ausencia— de oportunidades estructuradas.
Desde su experiencia en el reciclaje informal, Fabiola plantea que medidas como la exoneración de alquileres o permisos a pequeñas y medianas empresas verdes que emplean a jefas de hogar podrían funcionar como herramientas de política social y ambiental orientadas a reducir la precariedad del sector. Este tipo de propuestas, surgidas desde quienes sostienen el reciclaje de base, apuntan a una mayor estabilidad económica y a un reconocimiento efectivo del trabajo ambiental.
Este debate también revela una dimensión de género persistente. Diversos estudios y experiencias locales muestran que las mujeres concentran gran parte del trabajo más intensivo y menos reconocido dentro de la cadena del reciclaje, desde la recolección nocturna en el espacio público hasta la gestión técnica de residuos especializados. El traslado del trabajo de cuidado del ámbito doméstico al ambiental no ha eliminado su carga de desigualdad, sino que la ha reproducido en nuevas formas.
Desde el enfoque de derechos humanos, garantizar el derecho a un ambiente sano plantea el desafío de no hacerlo a costa de otros derechos fundamentales. Integrar a las recicladoras en la agenda de justicia social implica asegurar condiciones laborales seguras, protección de la salud y reconocimiento económico, elementos ausentes en gran parte del reciclaje informal.
En la práctica, mientras estas transformaciones no se materializan, Ana Isabel continúa esperando el cierre de los bares para recolectar latas y Fabiola sigue reuniendo cartón de forma independiente. Su trabajo sigue siendo indispensable para el funcionamiento del sistema de reciclaje urbano, aunque permanezca mayoritariamente invisibilizado. En esa tensión entre aporte esencial y falta de reconocimiento se juega una parte central del debate sobre el modelo de sostenibilidad del país.
Periodista: Elison Altamirano
Con el apoyo editorial de Alexander Null
Este trabajo fue realizado con el auspicio del fondo de Canadá para iniciativas locales de la Embajada de Canadá para Costa Rica, Nicaragua y Honduras.